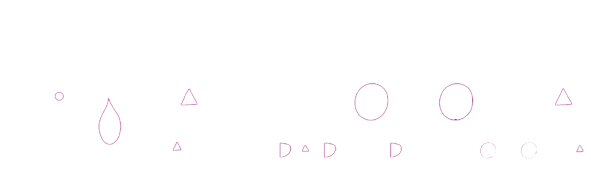Se habla cada vez más de las humanidades, pero, al mismo tiempo, las carreras técnicas son las más demandadas. Vivimos en un mundo donde el mercado dicta el camino y, con las nuevas tecnologías penetrando en todos los aspectos de nuestra vida, ¿dónde queda la sensibilidad de las humanidades, los estudios de lenguas clásicas, la poesía o la historia, la filosofía?
Parece que las humanidades se han convertido en el último objeto de deseo: algunos se resisten (nos resistimos) a abandonarlas por puro amor y por la convicción de su relevancia, y algunos otros las exhiben cual tiktokeros adheridos a la tendencia más reciente. Se les otorga un poder mítico: por lejano, pues no se relaciona con la ardua tarea cotidiana de la búsqueda del pan de cada día; y por mágico, como si su fuerza histórica bastara para transformar el devenir de los tiempos. Los gurús tecnológicos las mencionan, arengando a los jóvenes a considerarlas en su formación; las empresas las usan en sus eslóganes y las proyectan en sus líderes, a los que imaginan como los Marco Aurelios o Epictetos de los nuevos tiempos. Así, nos preguntamos: ¿están las humanidades abocadas a entrar en parámetros de mercado o incluso a desaparecer? ¿Se han convertido ya en meros instrumentos de entretenimiento o en un “traje nuevo del emperador” con el que presumir? ¿Qué sentido tienen las humanidades hoy en día?
EL HUMANISMO INÚTIL, EL HUMANISMO BUROCRATIZADO
Las disciplinas humanistas nos hacen mirarnos de frente, reconocernos como seres con una naturaleza común, la humana, a la que muchos, como Aristóteles, adjetivarían de racional y social y, que, para otros, con Aranguren o Zubiri, sería también constitutivamente moral. Además de lo que somos por naturaleza, el ser humano es en la medida en que se ve, determinado por la forma que escoge para narrarse. En la eterna tensión entre naturaleza y cultura, las humanidades relatan al ser humano en la lengua, la literatura, la historia, la filosofía o la ciencia. A mediados del siglo XX, dentro de la Escuela Frankfurt, Adorno y Horkheimer criticaron la narrativa de la razón desarrollada por el paradigma ilustrado. El ser humano dejaba de abordar su historia, sus lenguas o sus artes de forma holística e incluso crítica; ya no le importaba el sentido, o “aquella satisfacción que los hombres llaman verdad, sino la operación, el procedimiento eficaz”. Esa racionalidad instrumental que desdeñaba todo lo que no se sometía a la medición, la probabilidad y, con el tiempo, a la utilidad, encajó a la perfección con la lógica de mercado. Las humanidades pasaron a engrosar el conjunto de asuntos inútiles, de poca salida profesional, irrelevantes para un mundo tecnocrático y capitalista como es este.
La filósofa y escritora Chantal Maillard, aludiendo a la crítica que hizo Nietzsche a una razón sin sensibilidad, nos advierte, serena, pero contundente: “El sujeto racionalista era incapaz de bailar”. ¡Cuántos eruditos, postrados en despachos, sin incapaces de bailar! ¿Es justamente esta, la incapacidad de bailar, de la “encarnación de ideas” que diría de otro modo Zambrano, una de las crisis de las humanidades? Desde luego, en parte, también. El rigor de la racionalidad que buscaba medir y objetivar el ordenamiento de los saberes y el enclaustramiento en despachos de todo lo sentido las dejó sin vida. Estéril bajo montones de palabras, el humanismo burocratizado, bulímico de formularios y citas, escondía la inseguridad del funcionario y el descreimiento del público. Elitismo impostor que, de nuevo, utiliza el saber como medio para permanecer en su puesto. Las humanidades, como instrumentos inútiles para el sistema de tangibles y medibles, se ocuparon de rellenar papers y papers que nadie leía, por autorreferenciales e irrelevantes, para una sociedad que, todavía desde algún rincón, seguía gritando que quería bailar.
LA VIDA NECESITA DEL PENSAMIENTO
Seguía diciendo Zambrano sobre la encarnación de las ideas: “…la vida necesita del pensamiento, pero lo necesita porque no puede continuar el estado en que espontáneamente se produce. Porque no basta nacer una vez y moverse en un mundo de instrumentos útiles. La vida humana reclama siempre ser transformada”. ¿Cómo pueden, entonces, hoy esas humanidades activar su capacidad transformadora? Aquí danzamos erráticos, entre stories y memes, en una filosofía de regazo, sucumbiendo al consumo rápido, a la mrwonderfulización, a que nos utilicen para captar memes y dopaminarlas. La filosofía de regazo que se impone, aquella que sucede sobre este, en el soporte del móvil o en el portátil (en el latop), nos devuelve la ficción de sostener a toda la humanidad en la superficie de nuestro vientre: un vídeo del conflicto bélico en Gaza, un copywriting con tips para leer poesía, la ciencia de los agujeros negros en una imagen creada por inteligencia artificial… En la filosofía de regazo solo se busca llenar nuestra tripa en un gran atracón de scroll infinito, para paliar el aburrimiento o para satisfacer la necesidad de estímulo: microhumanidades por dinero.
Y, sin embargo, la capacidad de los saberes humanistas de transformar de lo micro a lo macro late en el fondo. Ellos preceden a esta narración instrumental, siempre han tratado de expresar lo que no se puede cuantificar, aquello que, por momentos, es opaco e incluso invisible. Lo que, al intentar apresarlo, se suelta, escurridizo, inasible, atisbando significados en los márgenes de lo común. Dicen las humanidades por un camino opuesto la de las inteligencias artificiales: estas, agotándonos en lo probable por el sesgo de estandarización; aquellas, habitando el precipicio de los sentidos, donde se despeñan cuestiones esenciales. Han intentado, a lo largo de la historia, en una carrera sin fin, apresar la muerte, el nacimiento, el amor, la guerra o la propia tecnología. Con un secreto pocas veces revelado: regalan al que las trabaja, al que convive a diario con ellas, un aire fresco y limpio de vida, un alivio profundo y dichoso entre tanta miseria. Y esa misión transformadora, de lo micro a lo macro, recobrará su fuerza en la medida en que nuestra narración de lo que somos vire hacia formas más amables con lo humano, como nos invitaban a hacer Zambrano o Maillard o hace Edgar Morin afirmando que “la base intelectual del humanismo regenerado” no sería otra que “la razón sensible y compleja”.
Sin pasado, sin encarnación, sin baile, sin amor o sin crítica, las humanidades palidecen, lucen desteñidas; solo servirán como portada cosmética. En su esencia transformadora que acompaña a la vida, las humanidades no dejan de ser lo que siempre fueron: una revolución.
(María Ángeles Quesada. ¿Qué sentido tienen las humanidades hoy? Filosofía & Co. Número 12. Marzo 2025)